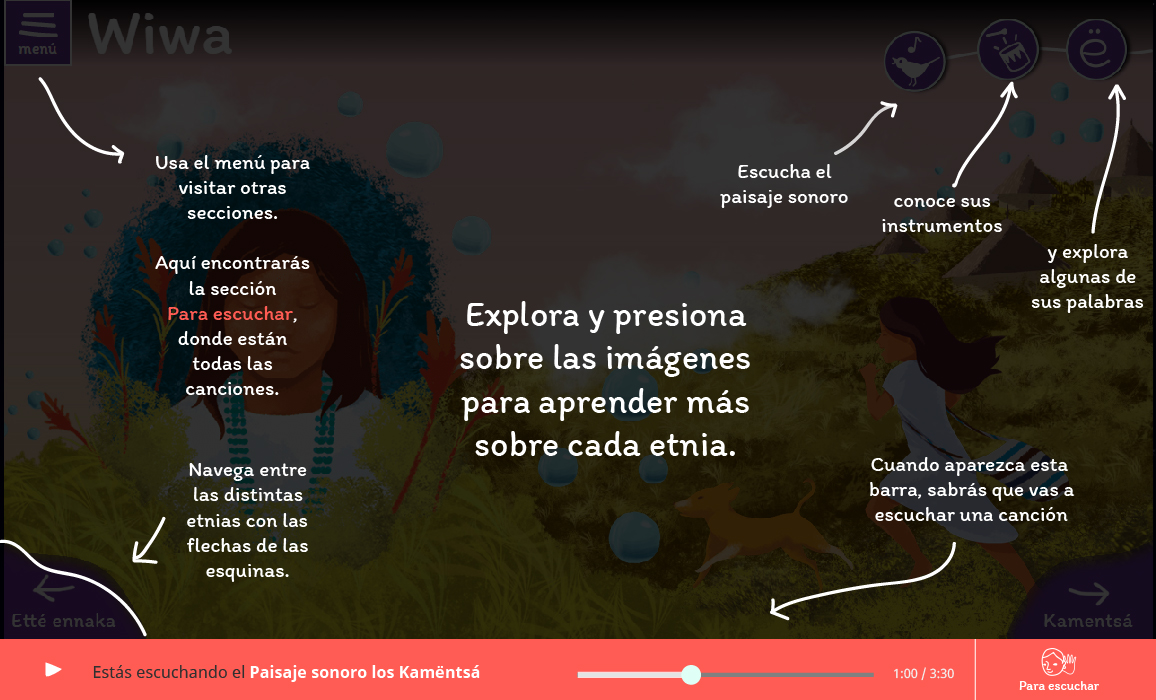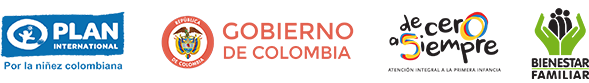En el calor (de la cuna, cueva o vientre de la madre gestante) también se canta y esas canciones alientan el consejo, las enseñanzas, para el crecimiento del niño y su aprendizaje, pues recuerdan sus vínculos con la tierra, con el cosmos. La mujer siempre es la madre, la tierra. Por eso, estos cantos son palabras de agradecimiento a los padres, a cada una de las personas que habitan en el corazón, además de constituir parte fundamental del desarrollo emocional y perceptivo del niño y de la formación de la sensibilidad y del pensamiento de la comunidad, mediada por la lengua materna.
Así, desde la lengua, la identidad forma a los individuos –y a quienes los rodean– siguiendo una tradición específica que reúne formas de hablar: pausas, entonaciones, silencios, miradas, gestos, caricias. Toda la comunidad acompaña a los padres para asegurar el bienestar del niño, que, a la vez, es el suyo propio. La llegada a este mundo de un ser es un momento fundamental en la vida de la colectividad y de la familia, pues asegurar un buen vivir para este niño mantiene el vínculo entre los seres y el equilibrio con la naturaleza, lo que se refleja en abundancia y bienestar para la comunidad. El mundo del cuidado en el cual ingresa toda la familia antes, durante y después del parto permite la entrada de este nuevo ser a este mundo.
Cuando llega el momento de alumbrar, el saikúa reza al bebé para que nazca sano; le da agua de “malagueto” rezada a su madre, aplica el conjuro al padre y reza el chinchorro también. El nacimiento lo pueden atender la partera, el esposo o incluso la gente del puesto de salud. Lo importante viene justo después: los padres del bebé no han de salir de su hogar si antes no han reconocido a la Madre Tierra el beneficio de haber traído al mundo un nuevo espíritu, si no lo hicieran romperían el equilibrio de la naturaleza y atraerían el mal para sí mismos y para su comunidad. (ICBF, 2014, p. 68)
En muchas comunidades este instante vital es acompañado de canciones. Esto se enmarca en el hecho de que las tonalidades de los cantos y las formas de sonoridad adquieren diferentes manifestaciones para cada momento del desarrollo y de los aprendizajes de los niños, quienes aprenden, en primera instancia, a escuchar la palabra de los ancianos y sus sonoridades y silencios y a sentir y percibir la gestualidad o la ritualidad que la acompaña. Como lo manifiestan los Embera, “cuando el bebé nace, la mamá se purifica, generalmente bañándose con agua fresca” (ICBF, 2014, p. 52); “alrededor del primer año o año y medio de vida, cuando ya puede beber sol, le pintan la cara y el cuerpo al bebé, le coronan con lana y le ponen pulseras de chaquira” (ICBF, 2014, p. 55).
 menú
menú